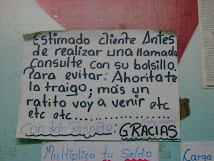El viaje de la Ayahuasca
Concertamos una cita para toma ayahuasca con un chamán local. El brujo tenía unos setenta años y una cara redonda y suave como la de un bebe. Nos pidió que lo llamásemos Lobo. Estaba oscureciendo cuando llegamos a su choza hecha de paja, hojas de palmera y tierra. Tres mujeres de la comunidad nos acompañaron hasta el biombo de la entrada y tras éste desaparecieron. No las volvimos a ver. El brujo nos preguntó si teníamos algo para beber. Le convidamos agua fresca y limpia del termo. A pesar de la sed, yo no bebí. Lobo depositó el termo en el suelo, a sus pies, y se arrodilló frente a una cazuela hecha de barro y chamote. Contra un rincón de la choza tenía un pequeño atril con una cruz de madera, una imagen de la Virgen, plumas y paquetitos de cigarros que, cuando nos convidó, supimos que eran de tabaco negro. El Chamán se quedó un tiempo en silencio, de rodillas y con la mirada posada sobre la tierra. Sólo se incorporó para tomar más agua. Su ayudante estaba sentado a su lado con las piernas cruzadas y en dirección al atril. Se rascaba permanentemente la nariz y cada tanto echaba una mirada al biombo. Según la tradición las mujeres no pueden presenciar el ritual.
El Chamán comenzó a cantar bajito. No pude distinguir ninguna de las palabras que salieron de su boca, pero el mismo sonido se repitió una y otra vez. Sacudió una pequeña escoba sobre la casuela de barro mientras a silbaba la misma melodía. Un arqueólogo de Trujillo me había contado que eso se hacía para ahuyentar a los malos espíritus que podían meterse en la ayahuasca. El brujo agarró una botellita de plástico llena de ayahuasca. Echó el espeso líquido verde sobre la casuela y la bebió de un saque. Se limpió la boca y siguió canturreando. Un olor ácido avanzó sobre la choza. Tal vez alguno de los presentes tosió para quebrar el silencio. No lo sé. La ansiedad, mezclada de miedo y nervios, me comía. Quería probar la ayahuasca, pero a los brujos no hay que apurarlos.
Noté un sabor amargo en la boca, parecido al que se tiene en un ataque de náuseas. Le devolví el cuenco al chamán. En cuestión de minutos sentí un gran vértigo y la choza comenzó a girar. Una sensación similar a una borrachera me obligó a recostar. Tuve recuerdos de mi infancia como fogonazos y me vino la imagen de mi viejo en terapia intensiva. Estaba completamente inestable, luché por disipar esas ideas y me repetía: “que se me pase, que se me pase”. Me levanté violentamente y salí. Me acosté junto a un árbol y vomité tres veces. Oí arcadas desde el interior de la choza.
Debieron pasar varios minutos, tal vez horas, hasta que alguien se presentó junto a mí. Sentí unos suaves golpes de un pie descalzo en las costillas. Abrí los ojos, y aunque todavía no veía claro, noté que estaba rodeado por unas hermosas mujeres desnudas. Una de ellas, al parecer su líder, se agachó, me miró con odio y me levantó de un manotazo. Advertí con escalofriante asombro que todas se habían mutilado el seno derecho como aquellas mujeres que lucharon contra Heracles y Aquiles en Troya para que sus flechazos fuesen más certeros. Las mujeres sin seno exploraron mi cuerpo, alguna gimió. Su líder me beso en la boca y luego me rodeó el cuello con las manos para estrangularme. Yo no tenía fuerza para resistirme. Un frío intenso me estremeció el cuerpo. Francisco Orellana fue el primer hombre blanco en navegar el Amazonas. Desde ese día la historia de su cuenca mutó en una tragedia griega y sus marcas aún yacen como estigmas en el cuerpo del continente. Como las sin seno (ama-zonas) que ahora me matan en este relato. “Señor ¿quiere entrar a descasar a la choza?”. No, gracias, alcancé a decirle al ayudante del brujo. Y seguí recostado mirando el cielo de la selva mientras me desintegraba en la tierra.
PROGRAMACION 10mo FESTIVAL DE CORTOS 2019
Hace 4 años