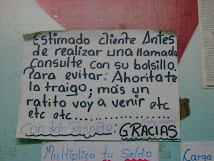Por Juan Carlos Dall'Occhio
Por Juan Carlos Dall'Occhio
Hola, me llamo Andrés Caicedo. Soy colombiano nacido en Santiago de Cali, en la misma ciudad que me propuse morir a los 25 años, y así lo hice. Se preguntarán qué hago acá. Bueno, hoy conocí a un argentino con el que platicamos tirones y caminamos ful por mi ciudad. Me acerqué a él porque tenía
¡Que viva la música! en la mano -novela única mía que precisamente publicó una editorial argentina cuando todo aquí se llamaba Macondo- mientras tomaba mate y escuchaba
Stranger Days en el Parque Versalles, por mi nortecito natal. Lo primero que le dije fue “¡Ey! Qué hay pelado, estás escuchando a Jim” y sí, era Morrison lo que sonaba. Dedicamos mucho tiempo a la música, desnudamos nuestro gusto por
She's a Rainbow y reinterpretamos la letra de
Moonlight Mile de los Rolling Stones. A Colombia no le gusta el rock, le conté, salvo por algún underground de Medellín y Bogotá... en mi tierra también suena, pero como sabrán -y si no se enterarán ahora- Cali es la capital de la Salsa. Las rumbas son todas para esa música y no hay mucha vacante para un rock and roll, ni para un solo de Hendrix.
El argentino me encontró parecido a Rodolfo Walsh, a quién conocí en este lugar desde donde escribo. Un gran hombre Walsh, tenemos la misma pasión por el cine y la literatura, pero yo nunca me metí así en política... siempre admiré a los marxistas cojonudos. En mi travesía académica experimenté un grupo de lectura de
El Capital, pero lo abandoné a la cuarta reunión por “inconsistencia” según mi madre, pero era la droga y mis ocho películas diarias que me consumían. El argentino indagó mucho sobre mi obra, muy curioso el paisa; y para seguir con las comparaciones le conté que mi prolífero año fue en el que los Doors editaron L.A. Woman: publiqué mis primeras críticas cinematográficas en diarios; gané un concurso de cuentos en la Universidad del Valle –
Berenice se llamaba-, mientras que
Los dientes de Caperucita ocupó el segundo puesto en el Concurso Latinoamericano de Cuento organizado por una revista venezolana. Compartimos el gusto por el absurdo con el brodercito, ¡Ah!, gran aprobación recibí cuando se enteró que dirigí dos obras de Ionesco: Las Sillas y La Cantante Calva, le dedicamos harto tiempo a eso, “¿Que no quiere abrir la puerta?”.
Su curiosidad lo llevó a preguntarme por qué me atraganté hasta la muerte de pastillas y ácidos el día que recibí la primera edición de mi única novela -la que les dije que el pana leía en el parque-. “Lo único que yo quería era dejar un testimonio -respondí- primero a mí de mí, luego a dos o tres personas que me hayan conocido y quieran divertirse con las historias que yo cuento, aunque sean familiares míos, no importa, pero trabajar, escribir aunque sea mal, aunque lo que escriba no sirva para de nada, que si sirve para salir de este infierno (ja ja) por el que voy bajando, que sea esa la razón verdadera por la que he existido, por la que me ha tocado conocer (aunque de lejitos) a la gente que he conocido”.
El año de mi muerte, 1976 les cuento, viajé yo a Los Ángeles a vender una obra mía. No tuve éxito, es un medio muy difícil y enmarañado, y la parte que está metida en Hollywood no se anima a colaborar por miedo a la competencia. Mi nuevo amigo me contó que conoció esa ciudad el año pasado, hablamos del Cine-club que fundé con mis compañeros de aquel tiempo y se apuntó algunas ideas para hacerlo con los propios.
Llevé al pelado a recorrer algunos lugares que frecuentaba yo a su edad. Me preguntó si Cali siempre era así de gris, “y de mística”, agregué. Fuimos a la Biblioteca Departamental, que lugar paradójico. Allí nos requisaron de armas, nos pasaron detector de metales, a él le hicieron dejar su maleta y su canguro; yo aureola no tengo, creo que venció mi matrícula. En mi tiempo me quitaba la chaqueta y leía con mi torso esquelético desnudo; a veces me fumaba un perico. Me echaban, por supuesto, y le repetía la misma curiosidad al vigilante de turno: “Pelado, ni te imaginas a la cantidad de escritores que, testigos desde sus libros, les faltas el respeto. Si consultáramos a todos los muertos de acá a usted lo echarían y no a mí”, ellos en los libros, como yo ahora, indómitos.

Fue triste saber que
¡Que viva la música! la vendían en el supermercado, junto a una revista de farándula, caldos saborizados y toda esa vaina, pero interesante que se lo haya robado para leerlo. Mi amigo confesó que mi obra le pegó mucho. Yo no entiendo si se la fumó o se la aspiró, o qué, es que las palabras que usan los argentinos a veces me confunden. Me recordó a un colega chileno, Alberto Fuguet, que dice que soy el eslabón perdido del boom. Y el enemigo número uno de Macondo. “No sé hasta qué punto te suicidaste, o acaso fuiste asesinado por García Márquez y la cultura imperante en esos tiempos. Eras mucho menos el rockero que los colombianos quieren, y más un intelectual. Un nerd súper atormentado. Tenías desequilibrios, angustia de vivir. No estabas cómodo en la vida. Tenías problemas con mantenerte de pie. Y tenías que escribir para sobrevivir. Te mataste porque viviste demasiado”. No se equivocaba, mi cuerpo no soportaba tanta tristeza.
A los 11 años fui a una rumba por vez primera, y me tocó pasitos con una pelada de la escuela que me enloquecía -así era yo con todas las mujeres, obsesivo-. En Cali hay que saber mover las piernas, y a los 15 segundos de que sonara
Amparo Arrebato de Richie Ray y Bobie Cruz, le pelada me dijo: “Ay, no puedo seguirte, eres malo” ahí supe que sería poeta y no bailarín. Algunos pueden hacer ambas cosas, poeta y bailarín, yo no.
A la tardecita nos despedimos, ya por el barrio popular sur. En verdad él se quedó dormido para despertar. Estaba muy cansado de los viajes en bus y creía que deliraba. Por eso, como agradecimiento y como testimonio ante ustedes, en la siguiente página de mi novela le dejé esto escrito: “Uno es trayectoria que erra tratando de recoger las migajas de lo que un día fueron nuestras fuerzas, dejadas por allí de la manera más vil, quién sabe dónde, o recomendadas (y nuca volver por ellas) a quién no merecía tenerlas. La música es la labor de un espíritu generoso que (con esfuerzo o no) reúne nuestras fuerzas primitivas y nos las ofrece, no para que las recobremos: para dejarnos constancia de que allí todavía andan, las pobrecitas, y que yo les hago falta. Yo soy la fragmentación. La música es cada uno de esos pedacitos que antes tuve en mí y los fui desprendiendo al azar. Yo estoy ante una cosa y pienso en miles. La música es la solución a lo que yo no enfrento, mientras pierdo el tiempo mirando otras cosas: un libro (en los que ya no puedo avanzar dos páginas), el sesgo de una falda, de una reja. La música es también, recobrando, el tiempo que yo pierdo”.
 El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión: te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa la primera frase es: “Hola” y la segunda: “¿Unos mates?”. Esto pasa en todas las casas. En la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar. En verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos.
El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión: te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa la primera frase es: “Hola” y la segunda: “¿Unos mates?”. Esto pasa en todas las casas. En la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar. En verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos.