
Al contemplar el atlas, confundido ya con los libros, que en un rincón de mi cuarto se cubren de polvo pacientemente, recuerdo un acontecimiento que pudo decidir el rumbo de mi vida.
Tenía diez y nueve años y estaba solo en el mundo. Vivía enfermo de melancolía y de abulia. Un amigo, cuyo padre era proveedor de los barcos mercantes que arribaban al puerto, me ofreció un puesto en un velero. Muchas veces habíale contado mis deseos de viajar, el ansia de ver nuevas tierras, cielos distintos, hombres diferentes.
- Nicolás, me dijo, mañana parte un velero para Adelaida y necesitan, urgente, un empleado a bordo. Puedo conseguirte el puesto por intermedio de mi padre. Debes decidirte antes de las seis.
- ¿Y una vez en Adelaida?
- Allí sabrás arreglarte. No eres un nene.
- ¿Pero el barco no vuelve?
- No. De allí irá a Londres y quizás recién vuelva a Buenos Aires; depende de los armadores.
- Pero, ¿y si no volviera?
- Eso es cuestión tuya. Ya lo sabes, hoy a las seis. Supongo que no desaprovecharás esta ocasión. Hasta luego.
Quedé anonadado, perplejo. La incertidumbre, en que me hundió la sorpresa y la inseguridad de la vuelta, fue transformándose en temeroso desaliento. Como el viajero que oye un rugido en la selva, yo buscaba mis armas, mis vehementes deseos, y me deseperaba no encontrándolos.
La vida se abría ante mí en toda su amplitud, resplandeciente y misteriosa, incitando a la lucha, presentándose llena de recovecos y asechanzas. Me veía en Adelaida, pobre, sin poder volver, rondando de oficio en oficio o vagando de puerto en puerto, siempre miserable, siempre extranjero, siempre acosado. Viviría flotando, como la resaca, en la orilla del mar, al borde de las ciudades, en el fondo de las tabernas de Sidney o de Melbourne. Quizá me hiciera marinero, alentado por la esperanza, y conociera el soplo del Tifón y los mares del fondo del Indico.
¡Siempre solo! Extranjero en todos lados, en acecho constante, en una lucha horrible, cuerpo a cuerpo con el destino, por el pan de cada día. Y, sin más límite que la posibilidad de vivir, ir perpetuamente de acá para allá, como una hoja seca, como un corcho, juguete de olas. Posiblemente por las noches, en el mar, bajo las estrellas, y en las tabernas entre el aire acre y el retumbar de los tamboriles, pensara en mi lejano país, en mi vida que pudo ser tranquila y en el risueño hogar que pude formar. Y en el recuerdo, unido a la fantasía, amargaría a la cosa humana juguete del destino, del viento, de las olas y los hombres.
A mi alrededor pasaban los transeúntes apresurados y las damas con menudos pasos. Sentí un inmenso amor a todos, me parecían hermanos, amigos. Mi vida se me presentó risueña, rodeada de seres que conocía, que hablaban y pensaban como yo. Mis angustias, mis anhelos desaparecieron.
- Quiero vivir aquí, me dije. Quiero darles mi afecto para recibir el suyo.
La tarde moría insensiblemente. El reloj marcaba las seis y cinco. La hora decisiva había pasado y me invadió un agradable bienestar. Fui a ver a mi amigo. Me recibió malhumarado.
- Veo, me dijo, que te quejas en vano.
- Me ha dado miedo, confesé, la vida aventurera.
- Siempre da miedo emprender algo nuevo, contestó sentenciosamente. No debes quejarte de lo que no quieres remediar. Ve, vagabundo casero, ve a tu cuarto, a soñar que viajas.
Me despidió con estas frases mordaces, que aún me pesan.
Si pudiera rehacer mi vida, si pudiera decirle al destino, como a un amigo complaciente:
- ¡Ea, me equivoqué! Comencemos de nuevo la partida para que tenga interés.
¡Ah! si fuera ahora cuando debiera contestar, le diría:
Tengo el coraje suficiente, para afrontar esta enorme variación de mi vida. Sé que sin luchas, la existencia no presenta atractivos. Parto mañana para Adelaida.
Pero ya es tarde, no supe conocer la encrucijada de los caminos.
Tenía diez y nueve años y estaba solo en el mundo. Vivía enfermo de melancolía y de abulia. Un amigo, cuyo padre era proveedor de los barcos mercantes que arribaban al puerto, me ofreció un puesto en un velero. Muchas veces habíale contado mis deseos de viajar, el ansia de ver nuevas tierras, cielos distintos, hombres diferentes.
- Nicolás, me dijo, mañana parte un velero para Adelaida y necesitan, urgente, un empleado a bordo. Puedo conseguirte el puesto por intermedio de mi padre. Debes decidirte antes de las seis.
- ¿Y una vez en Adelaida?
- Allí sabrás arreglarte. No eres un nene.
- ¿Pero el barco no vuelve?
- No. De allí irá a Londres y quizás recién vuelva a Buenos Aires; depende de los armadores.
- Pero, ¿y si no volviera?
- Eso es cuestión tuya. Ya lo sabes, hoy a las seis. Supongo que no desaprovecharás esta ocasión. Hasta luego.
Quedé anonadado, perplejo. La incertidumbre, en que me hundió la sorpresa y la inseguridad de la vuelta, fue transformándose en temeroso desaliento. Como el viajero que oye un rugido en la selva, yo buscaba mis armas, mis vehementes deseos, y me deseperaba no encontrándolos.
La vida se abría ante mí en toda su amplitud, resplandeciente y misteriosa, incitando a la lucha, presentándose llena de recovecos y asechanzas. Me veía en Adelaida, pobre, sin poder volver, rondando de oficio en oficio o vagando de puerto en puerto, siempre miserable, siempre extranjero, siempre acosado. Viviría flotando, como la resaca, en la orilla del mar, al borde de las ciudades, en el fondo de las tabernas de Sidney o de Melbourne. Quizá me hiciera marinero, alentado por la esperanza, y conociera el soplo del Tifón y los mares del fondo del Indico.
¡Siempre solo! Extranjero en todos lados, en acecho constante, en una lucha horrible, cuerpo a cuerpo con el destino, por el pan de cada día. Y, sin más límite que la posibilidad de vivir, ir perpetuamente de acá para allá, como una hoja seca, como un corcho, juguete de olas. Posiblemente por las noches, en el mar, bajo las estrellas, y en las tabernas entre el aire acre y el retumbar de los tamboriles, pensara en mi lejano país, en mi vida que pudo ser tranquila y en el risueño hogar que pude formar. Y en el recuerdo, unido a la fantasía, amargaría a la cosa humana juguete del destino, del viento, de las olas y los hombres.
A mi alrededor pasaban los transeúntes apresurados y las damas con menudos pasos. Sentí un inmenso amor a todos, me parecían hermanos, amigos. Mi vida se me presentó risueña, rodeada de seres que conocía, que hablaban y pensaban como yo. Mis angustias, mis anhelos desaparecieron.
- Quiero vivir aquí, me dije. Quiero darles mi afecto para recibir el suyo.
La tarde moría insensiblemente. El reloj marcaba las seis y cinco. La hora decisiva había pasado y me invadió un agradable bienestar. Fui a ver a mi amigo. Me recibió malhumarado.
- Veo, me dijo, que te quejas en vano.
- Me ha dado miedo, confesé, la vida aventurera.
- Siempre da miedo emprender algo nuevo, contestó sentenciosamente. No debes quejarte de lo que no quieres remediar. Ve, vagabundo casero, ve a tu cuarto, a soñar que viajas.
Me despidió con estas frases mordaces, que aún me pesan.
Si pudiera rehacer mi vida, si pudiera decirle al destino, como a un amigo complaciente:
- ¡Ea, me equivoqué! Comencemos de nuevo la partida para que tenga interés.
¡Ah! si fuera ahora cuando debiera contestar, le diría:
Tengo el coraje suficiente, para afrontar esta enorme variación de mi vida. Sé que sin luchas, la existencia no presenta atractivos. Parto mañana para Adelaida.
Pero ya es tarde, no supe conocer la encrucijada de los caminos.



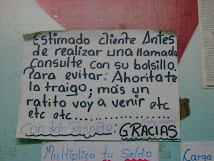





1 comentario:
Esto me gustó mucho.
Publicar un comentario